Un martes cualquiera a la tarde, por ejemplo en el Hospital Interzonal Gandulfo, en Lomas de Zamora, la guardia de salud mental funciona como un compás alterado. La sala chica donde se reciben crisis y derivaciones está casi siempre llena. Lorena, una residente de psiquiatría que prefiere no revelar su apellido a Infocielo—entre café frío y carpetas subrayadas— lo describe de manera simple: “Antes veíamos más descompensaciones de larga evolución. Hoy la mayoría son crisis agudas de angustia. Mucha gente joven. Muchísimos varones. Vienen diciendo que no dan más.”
La escena se repite en Avellaneda, Florencio Varela, La Matanza, Morón, Quilmes, Lanús, San Martín. Las guardias no paran.

Los números acompañan el paisaje. En los últimos años, los registros oficiales del sistema de vigilancia sanitaria muestran un aumento sostenido en los intentos de suicidio, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes.
También crecieron las consultas por ansiedad grave, ataques de pánico y episodios de desregulación emocional. La Línea 135 (CABA y AMBA) y su equivalente provincial 0800-222-5462 reportaron un incremento significativo de llamadas, algo que sus propios equipos mencionaron en entrevistas públicas: más pedidos de ayuda, más intervenciones en crisis, más acompañamientos para evitar pasos al acto.
Nada de esto sucede en el vacío. La Provincia de Buenos Aires es el territorio donde todo se amplifica: densidad poblacional, desigualdad, ritmos de trabajo, transporte que consume horas del día, barrios enteros atravesados por la informalidad laboral.
La inestabilidad económica se traduce en cuerpos tensos, en noches sin sueño, en discusiones familiares sostenidas por la urgencia permanente.
La Cruz Roja Argentina, en su Observatorio Humanitario, registró que en el Conurbano más del 60% de las personas encuestadas experimenta síntomas asociados a angustia y estrés crónico vinculados a la situación económica y la incertidumbre. El dato no explica todo, pero dibuja una atmósfera.

La economía como ambiente emocional
El salario no es solo salario: es horizonte. Cuando el ingreso no alcanza ni siquiera en trabajos formales, la percepción del futuro se vuelve corta, recortada. Se vive semana a semana ya ni siquiera mes a mes. Y esa lógica del “ver cómo llegamos al viernes” se mete en la sangre.
La falta de ingresos suficientes desordena las previsiones y además desorganiza la experiencia del tiempo. Lo urgente se come lo importante.
En un barrio de Almirante Brown, Melisa, una trabajadora social que coordina un espacio de acompañamiento lo dice así:
“Vienen pibes de 17, 18 años a decir que no ven para qué esforzarse. Ese es el quiebre. No la pobreza sola, sino la falta de perspectiva.”

Ahí aparece la dimensión colectiva del sufrimiento. La angustia no es solo un estado interno: es una forma de estar en un mundo que aprieta y no afloja.
Varones jóvenes: el silencio que quema
Los datos muestran un patrón persistente: los suicidios consumados afectan principalmente a varones jóvenes. Psicólogos y psiquiatras coinciden en una idea: la educación emocional masculina en la Argentina todavía está ligada a la dureza y al autocontrol. “Aguantar”, “no quebrarse”, “no pedir ayuda”, “no llorar”.
Pero cuando la autoexigencia se mezcla con la frustración económica, la soledad se vuelve punzante.
En el Hospital Paroissien, en La Matanza, un psiquiatra en guardia lo explicó en un reportaje que concedió a un medio especializado sobre salud mental:
“Muchos llegan después de intentar hacerse daño. Y lo primero es que se disculpan. ‘Perdón por molestar’. Hay algo muy profundo ahí: creen que pedir ayuda es una carga.”
La masculinidad, en ese sentido, es también una política de salud pública.

El culto al desborde
En paralelo, la cultura mediática cambió. Las redes sociales convirtieron la angustia en estética:
“estoy mal pero graciosa”,
“quiero evaporarme un rato”,
“ansiedad pero ‘cute’ ”.
Lo que antes se decía en voz baja ahora se convierte en meme, en ironía compartida. La exposición funciona como alivio momentáneo, pero también como normalización del malestar sin acompañamiento.
Influencers, músicos, streamers, programas de TV, y políticos funcionarios o legisladoras nacionales: la figura del “genio roto”, del “artista que se prende fuego”, del “funcionario excéntrico que no duerme”, se volvió casi aspiracional.

No es que hablar del sufrimiento esté mal —al contrario, hablar es necesario—. El problema es cuando la conversación se reduce a la performance del colapso, sin redes, sin Estado, sin comunidad detrás. La emoción se vuelve espectáculo, pero no reparación.
Un prestigioso psicólogo del Hospital Fiorito lo planteó así en una charla abierta. Daniel Korienfeld expresó:
“El meme te hace sentir acompañado cinco minutos. Pero cuando se apaga la pantalla, si vos estás solo, la noche sigue siendo larga.”
La retirada de lo común
La crisis de salud mental no se explica solo por lo económico, sino por el vaciamiento progresivo de espacios que antes tejían sostén: clubes, centros culturales, talleres en sociedades de fomento, espacios de militancia barrial, iglesias, comedores comunitarios con tiempo para conversar y no solo para repartir.
Ahí donde había trama, ahora muchas veces hay supervivencia solitaria.
No es un problema individual
El sufrimiento no es una falla personal. Tampoco es solo una cuestión clínica. Es social, económico y cultural. Y necesita políticas públicas concretas:
Turnos de salud mental accesibles y sin demoras.
Equipos territoriales estables, no rotativos ni precarizados.
Trabajo comunitario que vuelva a tejer presencia, no solo contención de emergencia.
Educación emocional transversal desde la escuela.
Políticas de cuidado específicamente pensadas para varones jóvenes, donde pedir ayuda deje de ser vergüenza.
Lo dijo una operadora de la Línea 135 en una entrevista televisiva, sin dramatismo, sin énfasis, casi como quien dice una verdad cotidiana:
“La gente no quiere morir. Quiere dejar de sufrir.”
Eso cambia todo.
La frase original es más amplia y pertenece a Diana Cohen, y está en su libro “El suicidio: deseo imposible. O la paradoja de la muerte voluntaria en Baruch Spinoza”, y dice textualmente: “El suicida no quiere morir. Quiere terminar con el sufrimiento. El suicida no quiere morir en absoluto. Su acto, en todo caso, es la señal de que en las condiciones en las que se encuentra, no puede seguir viviendo, de que no puede vivir a cualquier precio”.
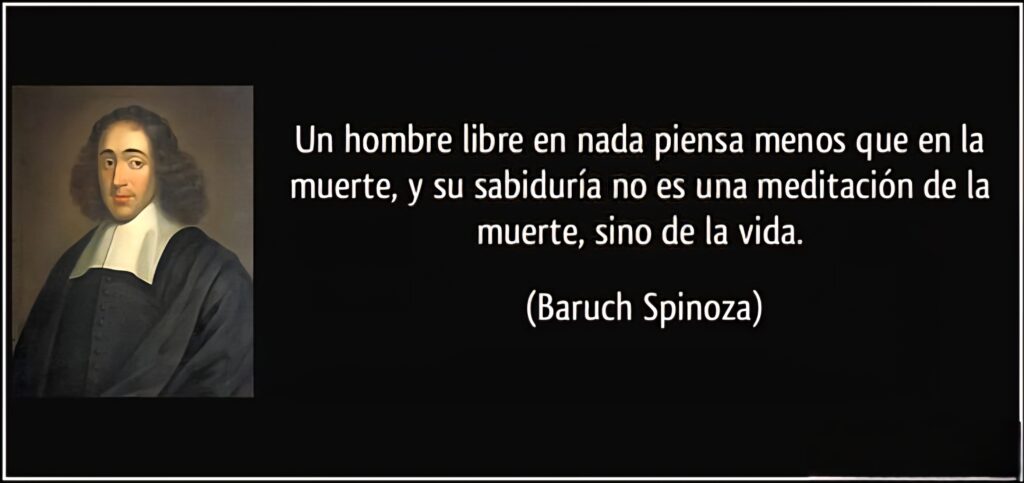
El problema no es la voluntad de desaparecer:
es la sensación de estar a la intemperie. Ahí está la tarea. Ahí empieza la política. Ahí vuelve la comunidad.


