La noticia de que la empresa de ollas, cacerolas y sartenes “Essen” decidió ahora importar casi la mitad de sus insumos y despedir a 30 trabajadores cayó como otro golpe en un paisaje industrial que se achica sin pausa.
Lo que antes parecían episodios aislados hoy se lee como una secuencia coherente: Alpargatas trasladando buena parte de su producción a Brasil, Grimoldi y Topper reemplazando calzado nacional por asiático, Philips abandonando el ensamblaje local, BGH reduciendo turnos, Newsan reconfigurando líneas para adaptarse al ingreso de productos terminados, autopartistas perdiendo volumen y muebleras cediendo mercado frente a ofertas externas que llegan a precios imposibles de igualar.
La lista crece y la dinámica se acelera, mientras el relato oficial sostiene que la apertura es sinónimo de libertad.
Un ecosistema que se debilita
En la fotografía más amplia, el retroceso industrial no sorprende. La producción fabril encadena meses de caídas y opera con una capacidad instalada que deja a las plantas a media máquina.
El mercado interno, debilitado por la pérdida de poder adquisitivo, absorbe menos productos locales. Y el tipo de cambio, lejos de favorecer una recuperación exportadora, termina abaratando lo importado en relación con lo producido en Argentina.
Para muchas empresas medianas y grandes, sostener la fabricación se volvió más costoso que comprar afuera. Para las pequeñas, directamente dejó de ser viable.
La apertura sin amortiguadores
En paralelo, las modificaciones regulatorias empujan a una liberalización casi total del comercio exterior.
La baja de aranceles, la desregulación aduanera y el estímulo al comercio electrónico internacional configuran un escenario en el que competir no implica mejorar productividad, sino sobrevivir a una inundación de bienes de bajo costo provenientes de Asia, Brasil o Estados Unidos.
En teoría, esto debería beneficiar al consumidor; en la práctica, la mejora en el precio final convive con miles de despidos, cierre de plantas y vaciamiento de cadenas de valor que tardaron décadas en construirse.
Impacto social de una transformación acelerada
El ajuste industrial no golpea solo a quienes pierden el empleo directo. Atraviesa pueblos y ciudades enteras (en gran medida de la locomotora productiva nacional que es la Provincia de Buenos Aires) que crecieron alrededor de una fábrica, una curtiembre, un taller metalúrgico o una planta textil.
Cuando esas estructuras se desarman, arrastran comercios, proveedores y oficios que no encuentran reemplazo inmediato. La promesa de que los trabajadores desplazados serán absorbidos por sectores “más dinámicos” no se materializa al ritmo necesario, y el tejido social queda expuesto a mayor informalidad, salarios más bajos y una incertidumbre que se vuelve norma.
Los casos que marcaron el año
En 2025, algunas historias se convirtieron en emblema del cambio de era.
La reconversión forzada de Lumilagro, que redujo personal y reemplazó parte de su producción por importados más baratos, mostró cómo incluso marcas icónicas deben elegir entre subsistir o cerrar.
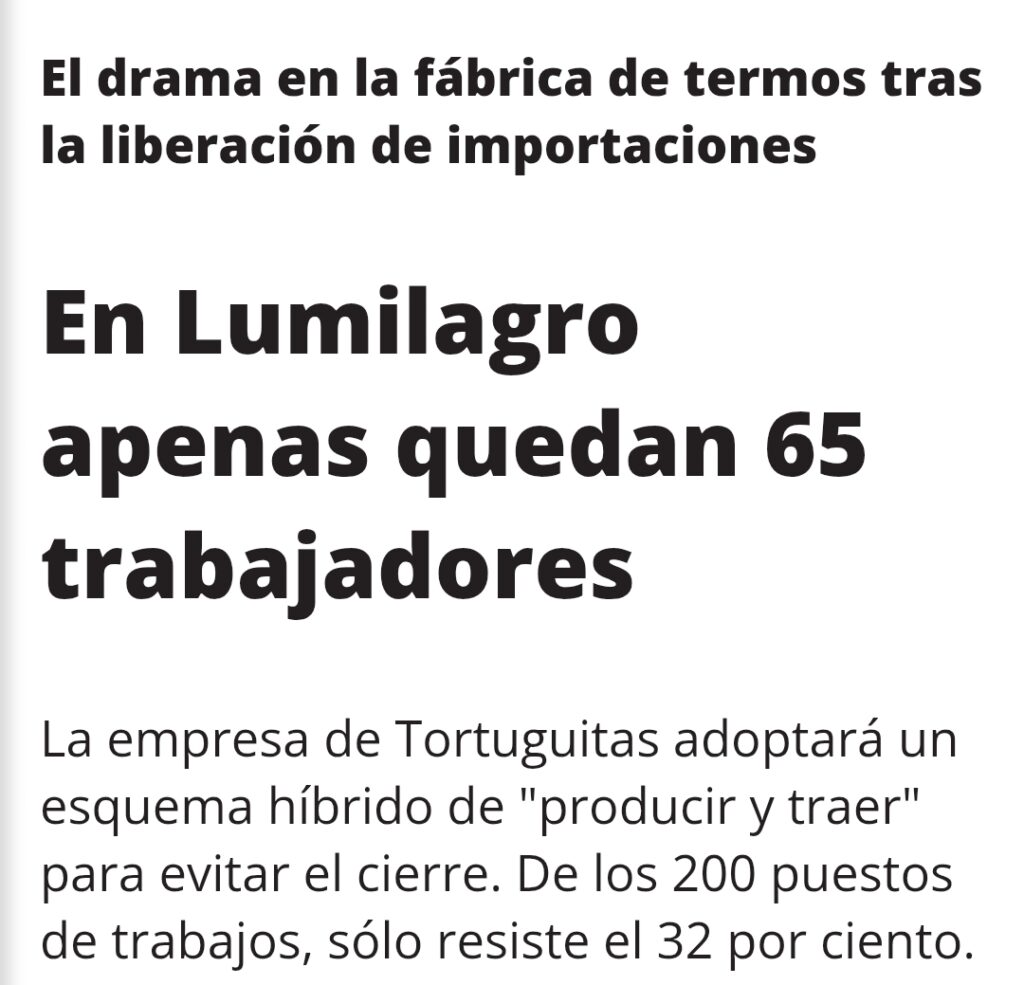
El cierre de la planta cerámica de Ilva en Pilar, con 300 personas desligadas, fue otro punto de quiebre. Casos como estos dejan ver que no se trata solo de rubros puntuales en crisis, sino de un ecosistema en retroceso sistemático.
¿Hacia dónde conduce este modelo?
Mientras el Gobierno defiende que la apertura traerá eficiencia, competencia y disciplina de mercado, la realidad productiva evidencia un costo difícil de ignorar: una pérdida acelerada de capacidad industrial que compromete la soberanía económica y reduce la posibilidad de un desarrollo propio.
La Argentina puede importar más barato, pero también a la vez produce menos, emplea menos y depende cada vez más del exterior para bienes esenciales.
La discusión ya no es ideológica sino estratégica: qué país se está construyendo y qué país se está desmantelando en nombre de la omnipresente meta de libertad económica.


